26 Sep Literatura y oralidad en Barranquilla, Caribe Colombiano: Diálogos con la literatura caribeña
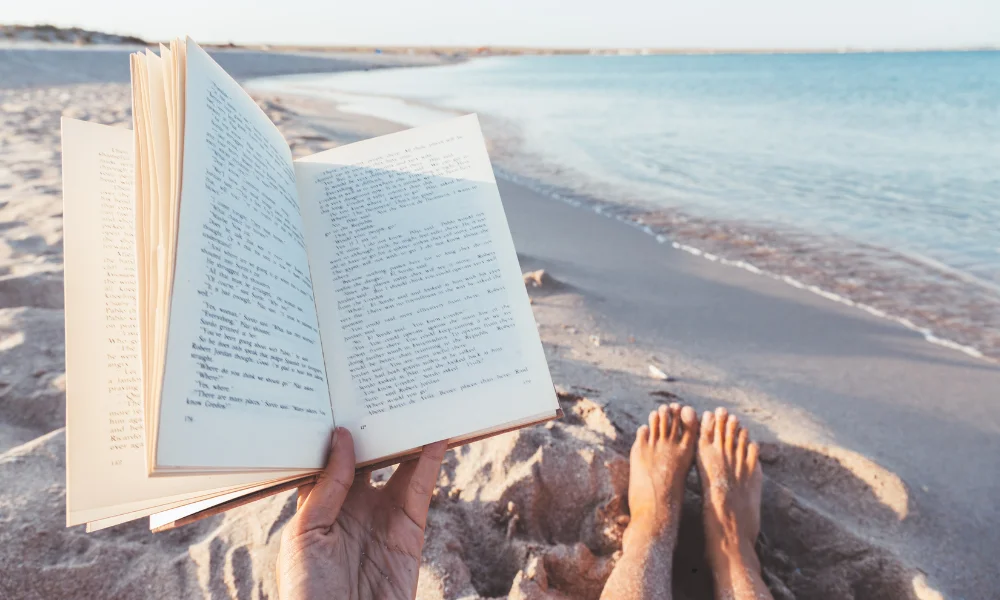
Texto por: Alma Fernández
Editado por: Jairo Echeverri García
Latinoamérica es un territorio de una fuerte tradición oral. Colombia, por supuesto, también lo es, así como el Caribe. Este Caribe, habitado por numerosas comunidades originarias y afrodiaspóricas, contiene en sus amplios territorios testimonios vivos de memorias colectivas, vestigios de lenguas nativas, pensamientos profundamente arraigados, relatos que tejen discursos milenarios, conocimientos vetados, ocultos, latentes. En Barranquilla, como parte del cruce de todas estas circunstancias geohistóricas, se mantiene un acervo intangible de palabras acunadas en sus ires y venires que nutre lo que podríamos llamar una literatura caribeña singular.
Sin embargo, actualmente, esta gran riqueza oral se encuentra atravesada por la adquisición de la escritura. Podemos pensar en Walter Ong, quien planteó (principalmente en su libro Oralidad y escritura) la cuestión de las artes verbales como contenedor conceptual de las producciones orales y escritas, teniendo en cuenta que ambas materialidades, tanto el sonido articulado de la voz humana como los soportes físicos que portan las grafías, son formas complementarias de la elaboración del pensamiento.
De qué van la oralidad y la escritura
Entonces, podemos preguntarnos ¿de qué van la oralidad y la escritura cuando se trata del disfrute de la literatura en esta particular y muy nuestra sección del mundo que es Barranquilla?
Aquí, basta con desencadenar una historia viva en la memoria de los habitantes de los barrios para exponer el extenso hilo de relatos que se tejen día a día, calle a calle, asombro tras asombro desde épocas remotas y a veces impensables en medio de la creciente velocidad de los días. Leer a viva voz libros como Muertos de susto de María Fernanda Paz-Castillo y Alguien del barrio me contó… de Javier Mahecha, toma los montones de ideas y nociones flotantes en el universo de lo colectivo para traerlos a la memoria personal convertidos en relatos sorprendentes donde la performatividad de la voz los acuerpa haciéndolos más cercanos a la experiencia vital, a la vivencia de todos los días.
En Literatura oral y popular de nuestra América, Adolfo Colombres nos habla de la celebración de la voz como elemento fundante de la experiencia humana, su surgimiento previo a la escritura y cercano al borboteo milenario de las fuentes de agua. Así, nos devuelve la importancia de la presencia del cuerpo que emite su lenguaje articulado fuera de la esquizofonía de los mecanismos tecnológicos que guardan e imitan la voz humana para cumplir otro tipo de funciones. La antigua tecnología del libro físico requiere de una conciencia y presencia humana que entienda, decodifique y dé vida a través de su voz interna y/o de su corporalidad fonadora. Oralidad y escritura no son prácticas opuestas en principio, son prácticas que se complementan y conviven de mil formas diversas. Por ello, la lectura y la conversa coexisten en mezclas profundamente enriquecedoras.
Tradición oral y vida citadina
Cabe también anotar la relación entre la tradición oral y la vida citadina. La ciudad no mata el mito. Hay una distancia primordial entre los dos textos señalados en este artículo: el espacio en que suceden los relatos. Mientras en Muertos de susto los espacios corresponden a pueblos pequeños y remotos, en Alguien del barrio me contó… suceden en barrios, discotecas, calles, edificios y carreteras, aparece lo sobrenatural al contacto de cámaras de seguridad y de teléfonos celulares que no registran las apariciones. Por ello, es provechoso juntar estas dos lecturas y activar la memoria colectiva a través del diálogo, para ampliar las dilucidaciones que se hacen sobre el papel del tiempo y las transformaciones históricas que influyen sobre la conservación y adaptación de los relatos que vienen siendo actualizados en el voz a voz o registrados a través de la escritura como testimonio de un momento particular de su devenir.
En la práctica de este ejercicio dialógico, es casi impensable abrir la puerta a Muertos de susto y que ninguno de los presentes mencione a la llorona. Sin embargo, abre el libro la leyenda nórdica de la viejecita cruel cuyos gritos invadieron las no más de cuarenta casas de aquel pueblo, la chillona. Allí, surge la comparación ¿llorona y chillona son la misma? Ambas gritan, pero no es lo mismo lo que gritan. La chillona aquejada de sí misma, del castigo impuesto sobre sí. Mujer sola, gruñona, malvada, la meten en una bolsa y la trasladan a chillar en el río. Es fácil pensar que merece su castigo. En este libro, no es la única figura de la mujer monstruosa. También reconocemos a la patasola colombiana, la sayona venezolana, y un poco distante, la pesanta. La sayona y la patasola son sujetos femeninos hechos bestias por el flagelo de la muerte, sus presencias están cargadas de imaginarios éticos y aleccionadores que les otorgan funciones de regulación social. La pesanta es una pesada fuerza natural que arremete contra lo que se atraviesa a su paso y escoge sus víctimas al capricho insondable de lo inexplicable.
La literatura caribeña y el mar
La conexión entre la literatura caribeña y el mar es profunda, no solo como escenario, sino como un espacio cargado de significados, mitos y leyendas que atraviesan las historias de la región. Al igual que en las narrativas orales de Barranquilla, el mar se convierte en un protagonista, un lugar de transformación donde las historias se actualizan, se adaptan y se perpetúan, tal como se observa en las leyendas de la Llorona, la chillona, y otras figuras mitológicas caribeñas.
En nuestro podcast de Entre Libros titulado «Mar», Martha Riva Palacio Obón nos invita a sumergirnos en la inmensidad del mar, un espacio de misterio y conocimiento ancestral. La relación entre las voces que evocan el mar y la literatura caribeña es clara: el mar, como un elemento que conecta a los pueblos insulares y costeros, también representa el crisol de las narrativas populares, donde lo sobrenatural y lo cotidiano se mezclan.
Así, las historias que nacen en las aguas del Caribe, ya sean reales o imaginadas, se nutren de esa misma energía vital que fluye entre las olas. El mar, como el espacio físico de la región, se convierte en un medio perfecto para explorar la literatura caribeña, donde las voces de los mitos y las leyendas siguen resonando, adaptándose, y entrelazándose con las historias que, a través del tiempo y la memoria colectiva, siguen siendo contadas de barrio en barrio, como las que Martha Riva y los participantes del podcast nos invitan a descubrir.
La literatura caribeña sigue siendo un campo fértil de expresión literaria que combina las tradiciones orales con los avances en la escritura, sirviendo como un vehículo poderoso para explorar las complejidades sociales, políticas y culturales del Caribe.
Lugares comunes en los relatos
Otros relatos van activando lugares comunes como el sonido de la campanilla del cura sin cabeza de la Cantera, en Panamá, que mientras más lejos se oye es porque más cerca se encuentra y mientras más cerca se oye, más lejos está. Esta característica se le atribuye también al llanto de la llorona, al chiflido del silbón, el canto de Catalina Loango. La voz humana que atraviesa la muerte y sigue resonando rompe las leyes físicas del sonido invirtiendo en sí misma las dimensiones del espacio en la dicotomía cercanía/lejanía.
En estos relatos, como en el cine, todo suena, el graznido de un pájaro nocturno, el aullido de los lobos, los estremecedores chillidos, el increíble silencio de la montaña, los pasos atravesando la casa, estos sonidos remiten a los ambientes vitales en los que se desenvuelven los personajes míticos. Si nos remitimos a Alguien del barrio me contó… podemos pensar en historias contenidas en otra, se recrea en la ciudad el aislamiento de un grupo de jóvenes que huyen de una circunstancia peligrosa: un hombre con algún tipo de arma blanca los persigue, a una hora avanzada de la noche, con algo de lluvia, sin fluido eléctrico y sin señal en los teléfonos ¿podría la ciudad ofrecernos un escenario peor para estos muchachos?
Es casi ineludible recordar El Decamerón de Giovanni Boccaccio por esta estructura, con sustanciales diferencias, en ambos relatos surge el arte milenario de contar cuentos como la forma de mantenerse atentos y unidos como si de una hoguera se tratara. Los cuentos del barrio recurren a una característica fundamental para la memoria oral: la historia debe ser cierta, no sólo verosímil, debe ser lo suficientemente cercana como para darle la calidad de veraz en el pacto comunicativo. Es así, como nos adentramos con Diego, Ricardo, Ana, Elissa y Gilberto, en seis historias vivas. En Barranquilla, por la cercanía geográfica, se reconoce la historia de La novia de Puerto Colombia como una anécdota de viaje que los lectores y escuchas complementan con datos como los testimonios de taxistas que cuentan haber visto esta figura fantasmal en la vía o a la orilla de la carretera e incluso que muchos, al mirar el retrovisor, se encuentran con el espanto sentado en el asiento trasero del carro o la motocicleta en que se encuentre el viajero. Se dice que tal vez esta aparición busca advertir del peligro en un punto de la carretera o por el contrario, causar otros accidentes allí donde ella perdió la vida.
La oralidad barranquillera
Además, tenemos en la oralidad barranquillera, otras versiones de las historias de La mujer que ya había muerto y La mujer del canasto, así como un sinfín de variaciones de El baño misterioso. Sobre La mujer que ya había muerto puede variar el contexto, que en este caso es una cita, en otras ocasiones es una chica en peligro o sin transporte para regresar a casa; en otras versiones cambiará el sujeto (invariablemente masculino) o sus intenciones, a veces amorosas, a veces solidarias. Siempre se tiene interacción con la dama y se lleva hasta su casa donde se revela lo sobrenatural, según Mahecha, a ella se le queda una bufanda, otras veces el hombre le presta un abrigo o chaqueta, o simplemente se queda esperando el pago de la carrera, para la situación de algún taxista desprevenido. Bufanda, chaqueta o dinero, se convierten en motivos para notar lo sobrenatural o comprobar que se ha vivido una experiencia real.
En El baño misterioso se exponen dos hitos recurrentes y ligados entre sí: la invisibilidad de una presencia tangible y la capacidad de ver dichas presencias. En el relato solamente Daniela puede ver al hombre de capa y sombrero que la lastima dejando huellas imborrables en su cuerpo en forma de pellizcos y arañazos. Alrededor de estos aspectos, pueden surgir una gran cantidad de charlas y anécdotas. Allí acuden a la conversación los llamados espíritus chocarreros, que, según la creencia popular, pueden mover objetos y tocar personas como si de una corporeidad se tratara. En este punto podemos trazar un puente intertextual con La chillona de Muertos de susto, en el que surge la incógnita del cuerpo a medio vivir, un cuerpo que muere pero que sigue gritando, teniendo rostro, que puede ser trasladado en una bolsa y que puede jalar a los nadadores del río hasta desaparecer en las oscuras aguas. Hay algo en la chillona que no se va completamente del mundo de los vivos, tal como hay algo en el hombre del baño que no habita completamente el mundo de los espíritus. Estas ambigüedades mantienen en la imaginería popular la capacidad de creer en múltiples formas de coexistencia entre la vida y la muerte. Ahora bien, con referencia a la capacidad de ver, es muy común escuchar quién «tiene ojos para ver» toda clase de formas de lo sobrenatural, se recuerdan personas que afirman tener este don, incluso hay quienes afirman «tener ojos», lo cual desencadena la narración de numerosos sucesos cercanos o lejanos, que ponen en juego la verosimilitud.
La Literatura Caribeña: Un Universo de Voces Entrelazadas
Esta rica tradición oral barranquillera se inserta en el amplio espectro de la literatura caribeña, que abarca desde la literatura cubana hasta la literatura dominicana, pasando por la literatura puertorriqueña y la literatura de las Antillas. La literatura hispanoamericana del Caribe comparte con Barranquilla ese sustrato oral que se manifiesta en autores como Gabriel García Márquez, cuyo realismo mágico bebe directamente de estas fuentes, o Junot Díaz con su obra La maravillosa vida breve de Óscar Wao, ganadora del Premio Pulitzer, que refleja la complejidad de la diáspora caribeña.
El discurso literario caribeño está marcado por procesos coloniales y procesos políticos que han configurado una cultura plurilingüe donde conviven el español, las lenguas criollas y las lenguas autóctonas. Autores como Julia Álvarez en la literatura dominicana, Tomás Blanco y Francisco Manrique Cabrera en la literatura puertorriqueña, o Juan Antonio Corretjer y Vicente Géigel Polanco han explorado en sus obras de ficción las tensiones entre la cultura del conquistador y las identidades locales.
La literatura del Caribe colombiano encuentra en Barranquilla un epicentro creativo, con figuras como José Félix Fuenmayor y espacios como la Fundación La Cueva, que han sido fundamentales para el desarrollo de una literatura nacional con acento caribeño. El lenguaje poético de autores como Clemente Soto Vélez y Anagilda Garrastegui dialoga con las teorías culturales contemporáneas que analizan el Atlántico negro y el Middle Passage como elementos constitutivos de la identidad caribeña.
Desde la literatura colonial del siglo XVI hasta la literatura moderna contemporánea, pasando por la literatura de la independencia y la literatura neoclásica, la literatura hispánica del Caribe ha mantenido un diálogo constante con su tradición oral. La literatura de resistencia caribeña, representada por autores como Simón Bolívar en su faceta literaria, o las obras de Iris M. Zavala como La tierra prometida, Niña íntima, Barro doliente y Garabatos divinos, evidencian cómo el discurso social se construye desde la marginalidad.
Literatura fantástica latinoamericana
La literatura fantástica latinoamericana encuentra en el Caribe un terreno fértil, donde lo sobrenatural se integra naturalmente en la vida cotidiana. Esta característica es compartida por la literatura mexicana y la literatura rioplatense, aunque con matices distintivos. La crítica literaria ha destacado cómo autores caribeños han desarrollado un discurso social caribeño único, que se manifiesta en obras como Fortunatae Insulae y en la poética de los pueblos del mar.
Instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Idiomas y el Departamento de Español del Museo Mapuka han contribuido al estudio y difusión de esta literatura latinoamericana. La economía del latifundio y los procesos sociales derivados de la colonización han sido temas recurrentes en la literatura insular del Caribe, creando un corpus literario que dialoga con otras expresiones culturales como el Rock en Latinoamérica y las realidades urbanas de la Ciudad de México y Ciudad Juárez.
Para concluir esta pequeña disertación, abriré una pregunta que para estas lecturas y conversaciones siempre se haya presente de manera implícita o explícita, pregunta tan circular cómo aquella del huevo o la gallina ¿son ciertas estas historias? Me atrevo a compartir la respuesta personal que he ido elaborando al contacto con la oralidad y la escritura en torno a los relatos de origen tradicional: Nadie puede responder esta pregunta de forma cabal y definitiva. Así como hay quién afirma su realidad ligada a la comprensión de un mundo vital con asuntos inexplicables, también hay quién suele cuestionarlas a la luz de la razón. Entonces ¿dónde radica la posibilidad de dar una respuesta? A mi parecer, enteramente subjetivo, está en acunar la decisión propia, en decidir a partir de la propia experiencia, la escucha transformadora, la lectura atenta y del análisis literario, si creer o no creer. Por algo existe el muy famoso adagio popular: Nadie cree en brujas, pero de que las hay, las hay. Y vaya uno a saber si en este momento de la historia, las haya también en Barranquilla, esa ciudad donde la literatura caribeña sigue escribiéndose día a día entre el rumor del mar y las voces de su gente.
Referencias
Ong, W. (1982). Oralidad y escritura: Tecnologías del conocimiento en la era de la comunicación. Gedisa.
Colombres, A. (2004). Literatura oral y popular de nuestra América. Editorial Losada.
Paz-Castillo, M. F. (2009). Muertos de susto. Editorial Planeta.
Mahecha, J. (2011). Alguien del barrio me contó…. Editorial Panamericana.
Boccaccio, G. (2011). El Decamerón (A. Álvarez, Trans.). Editorial Cátedra. (Original work published 1353)
Bauzá, Y. (2017). Catalina Loango. Editorial Universidad Nacional Autónoma de México.
Díaz, J. (2007). La maravillosa vida breve de Óscar Wao. Editorial Random House.
Zavala, I. M. (2001). Obra poética. Editorial Fondo de Cultura Económica.
Barranquilla es Leer
Barranquilla es Leer es el programa de acompañamiento a docentes de las Instituciones educativas distritales, desde la literatura, de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla (SED) y la Fundación Círculo Abierto (FCA).
El programa trabaja con niñas y niños de las IED de Barranquilla, elegidas bajo los criterios de la SED, en la experiencia de la lectura y la escritura, en una inmersión en la literatura compuesta por clubes de lectura especializados con artistas, acceso a una biblioteca digital de literatura infantil y juvenil, asistencia a foros de apreciación de literatura con personas expertas en literatura infantil y juvenil, tutorías semanales con niñas y niños
Sobre la Fundación Círculo Abierto
La Fundación Círculo Abierto trabaja desde el año 2010 en el diseño y ejecución de proyectos relacionados con educación y cultura. Su confianza en el lenguaje de las artes para construir y comunicar conocimiento ha sido el eje común de las experiencias que desarrolla con artistas tradicionales, contemporáneos, locales, nacionales, internacionales y comunidades diversas del territorio colombiano.
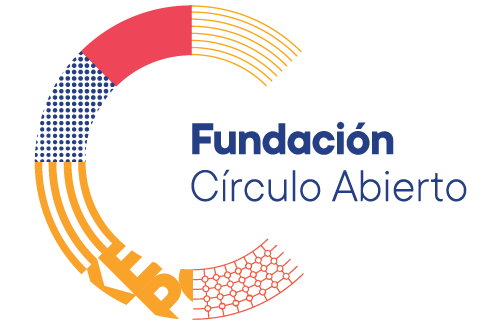


No Comments